Recuerdo una sesión de trabajo con un equipo directivo que me marcó profundamente.
Había preparado una dinámica sencilla: reflexionar en grupo sobre los principales retos que estaban viviendo, pero algo se notaba en el ambiente. Las miradas eran esquivas, las posturas tensas.
Al comenzar la sesión, lancé la primera pregunta —una de esas que normalmente abren diálogo— y… nada.
Silencio. No el silencio amable de quien piensa, sino el denso, el que pesa en el aire.
Esperé unos segundos, se completó el primer minuto sin que nadie hablara. Finalmente, uno de ellos, impulsado por la incomodidad de ese intenso silencio, dijo, casi en voz baja:
“Aquí nadie va a decir nada porque todos sabemos que no se puede hablar de ciertas cosas.”
Esa frase bastó.
El resto de la sesión fue una coreografía de silencios: cada intervención meditada, cada palabra vigilada. Y, sin embargo, lo que más aprendí aquel día no vino de lo que se dijo, sino de lo que no se pudo decir.
En los equipos, el silencio puede tener muchos significados: respeto, prudencia, reflexión…, pero también miedo, resignación o desconfianza.
La línea que separa unos de otros es fina y, cuando se cruza, el equipo deja de ser un espacio de pensamiento compartido para convertirse en un escenario de autoprotección.
Aquella mañana comprendí que ninguna herramienta de comunicación sirve si no existe un entorno seguro para usarla y que el primer síntoma de un equipo que ha perdido su confianza no es el conflicto, sino la ausencia de conversación abierta y la proliferación de conversaciones a escondidas.
No se trata de hablar más, sino de poder hablar sin miedo.
Desde entonces, cuando trabajo con un equipo y percibo demasiado silencio, no busco romperlo.
Busco entender qué lo sostiene.
La confianza no se demuestra en los momentos de consenso, sino en la capacidad de hablar cuando duele.
En el fondo, cada equipo debería preguntarse: qué temas no nos atrevemos a poner sobre la mesa?
Porque lo que no se dice… también organiza el trabajo.
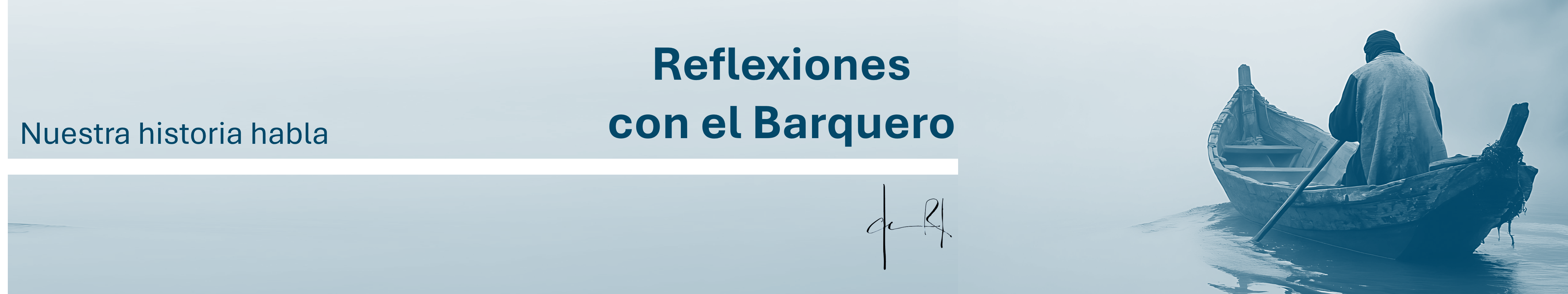
Deja un comentario